Se acerca el 11 de octubre

El poeta César Mermet se esmeró en ser invisible, en omitirse, en no figurar, e hizo de eso uno de los elementos fundamentales de su poética. Al morir en 1978, a los cincuenta y cuatro años, no había publicado un solo libro y, sin embargo, había dedicado su vida a escribir una de las obras más deslumbrantes de la poesía argentina. El 11 de octubre se presentará la antología poética de César Mermet, un libro donde por primera vez salen a la luz poemas que durante años tuvieron una circulación casi secreta.
Malba – miércoles 11 de octubre, 19 hs- Entrada libre y gratuita
La vida privada de los árboles
La vida privada de los ábroles, Alejandro Zambra, Anagrama, Barcelona, 2007
 Bonsái y La vida privada de los árboles, las dos novelas del escritor chileno Alejandro Zambra, se leen de una sentada. Son novelas cortas, de 100 páginas. No son nouvelles o cuentos largos. Lo sorprendente es que en su brevedad son novelas que logran mostrar destinos, es decir la vida entera de varias personas. El lenguaje es directo, sin rebuscamientos ni oscuridades. Zambra recurre en la narrativa a la esencialidad de la poesía, no sobreabunda, no es barroco, ni verboso. Es clarísimo. Usa pocas palabras en una síntesis que parece expandirse luego en la cabeza del lector.
Bonsái y La vida privada de los árboles, las dos novelas del escritor chileno Alejandro Zambra, se leen de una sentada. Son novelas cortas, de 100 páginas. No son nouvelles o cuentos largos. Lo sorprendente es que en su brevedad son novelas que logran mostrar destinos, es decir la vida entera de varias personas. El lenguaje es directo, sin rebuscamientos ni oscuridades. Zambra recurre en la narrativa a la esencialidad de la poesía, no sobreabunda, no es barroco, ni verboso. Es clarísimo. Usa pocas palabras en una síntesis que parece expandirse luego en la cabeza del lector.
Y este estilo directo y despojado acompaña los temas. La vida privada de los árboles es la historia de Julián, un hombre que espera una noche a su mujer que no llega a la casa. La novela es la demora de esa mujer y el entramado mental que esa demora provoca en él, que se ha quedado cuidando a la hija de la mujer ausente. Julián es el padrastro. El que quiere a esa niña sin los conflictos de la paternidad biológica, sin la impaciencia, sin la exasperación. La cuida y, para que se duerma, le cuenta historias sobre la vida privada de los árboles. La niña crecerá y en el futuro quizá leerá la novela de ese padrastro escritor, leerá la novela que estamos leyendo nosotros.
Esta puesta en abismo metaliteraria se pone todo el tiempo en juego. La vida privada de los árboles es muchas novelas: es la historia para que se duerma una niña, es la novela que ella leerá en el futuro, es la novela que parece estarse escribiendo mientras leemos, y es la novela tangible que tenemos en las manos.
Zambra usa la tercera persona de un modo muy cercano a la primera, como una máscara transparente que no hace más que aumentar la ternura de la historia porque parece contada con el pudor de simular que eso no le está sucediendo a uno sino a otro. Este modo sutil, sin golpes bajos, no excluye la honestidad de los prejuicios, de los resentimientos de clase, los equívocos sociales. En una de las páginas dice:
“Mientras el padre y los niños juegan al Metrópolis, la madre rasguea, con trabajosa exactitud, una canción de Violeta Parra. Mi madre, piensa Julián, cantaba canciones de izquierda como si fueran canciones de derecha. Mi madre cantaba canciones que no le correspondía cantar. Se echaba en el sillón, por la noche, para entretenerse, para soñar con un dolor verdadero. Mi madre era un dispositivo que convertía las canciones de izquierda en canciones de derecha. Mi madre cantaba, a cara descubierta, las mismas canciones con que otras mujeres, vestidas de negro, velaban a sus muertos”.
La novela anterior, Bonsái, se parece a una voz en off que cuenta historias a toda velocidad, resumiendo vidas enteras y consecuencias de actos en un solo párrafo, un poco como la voz en off en la película mejicana “Y tu mamá también”. En La vida privada de los árboles esa voz en off se explicita, se relaja y cuenta con más calma las cosas, pero con la misma economía de recursos. “Tal vez”, dice el narrador, “todo es más simple y él exagera, como siempre: la calma regresará y él volverá a ser, por fin, una voz en off. Eso quiere ser, llegar a ser, cuando viejo: una voz en off.”

Varios textos de Zambra on line, en letras.s5.com.
*** En el artículo Los asesinos prudentes, en la revista Arcadia, Margarita Valencia dice:”…Bonsái y La vida privada de los árboles, de Alejandro Zambra (Chile, 1975), exhiben una inteligencia afectiva excepcional (en esta y en las generaciones anteriores), apareada con un gran refinamiento literario. Zambra cuenta historias complejas y seductoras sin muchos aspavientos, y es contenido y preciso; registra minuciosamente, como en un documental a la manera de la National Geographic, la vida emocional de sus personajes –hombres y mujeres jóvenes normales, sin mayores distintivos– y el proceso de escribir sobre ellos. El resultado son dos novelas cortas, muy sobrias, muy bellas, con una belleza reposada que se deja examinar una y otra vez”.
Ella es así
Ella llora muchísimo en su llanto,
con manos y rincones,
con una sombra verde que la sigue,
lloran juntas,
una sombra de gitana meridional que llora
en el cine, en los autos, las mudanzas,
los meses, los pasillos, los teléfonos,
por mí, por él, por todos,
por el alma de su perro y de su gato.
Cómo llora llorando
mientras mira, mientras mueve su elegancia,
ella tan meteorológica en su llanto,
fluvial desde los ojos y en reflejos
que caen por las mejillas y se hunden en los labios,
se forman otra vez en una gota
que tiembla en el mentón al arrojarse,
y caen sobre caricias o pechos o rodillas,
empapando los sueños, los pañuelos,
alertando a Noé que pinte el arca
y congregue otra vez los animales.
Son saladas sus lágrimas tal vez porque un ahogado
se le hunde en la memoria,
tal vez porque antes fuera una sirena,
la cosa es que ella llora con coraje,
con dientes, con espasmos,
ella vive llorando en las ventanas,
las tardes, las almohadas,
porque sí, porque no, porque la muerte
y el resto de estos años, de estos besos.
Ella llora en los mapas y los días,
muchísimo en su llanto llora y llora,
hasta que sale el sol en medio de su sombra,
debajo de su blusa y en su casa
y la vida se pone tan hermosa
que llora un poco más, emocionada.
P. Mairal
(de Consumidor Final)
Departamentos
I
Cuando llegamos al departamento de la amiga de mamá, me mandaron a jugar al cuarto de la hija. Empecé a abrir la puerta y oí una voz que decía “Vení, vení”. La vi arrodillada en medio de un cuarto todo empapelado con una de esas fotos de un bosque en otoño. Me acerqué despacio porque en la alfombra verde había hojas secas desparramadas. Quedamos frente a frente, sentados sobre los talones. Ella era narigona. “¿A qué jugamos?”, me preguntó. En el aire parecía sonar una grabación de pajaritos. El único mueble era una cama de troncos. “No sé”, le dije. Había ramas en el suelo. “Entonces juguemos a que vos me matabas”. Yo me levanté, agarré una rama y le empecé a pegar en la cara. La rama era también un atizador. Ella no se defendió, no gritó. Los golpes eran blandos, pero la lastimaban. Le pegué en la cabeza y en la cara, y ella cayó lánguida sobre el colchón de hojas. Entre el pelo castaño, desparramado sobre las hojas, corría un arroyito de sangre con una melodía, con un murmullo. Quedó en el piso, con los ojos abiertos, fulminada por la belleza de su propia muerte. Durante un rato no pude dejar de mirarla. Escuché que me llamaban. Solté la rama y me alejé caminando entre los árboles del bosque.
II
Ni mis hermanas ni yo teníamos agua en casa y fuimos a bañarnos a “Austria”, como le decíamos al departamento que quedaba en esa calle y que había sido de mi abuela. Yo tenía las llaves. Primero había vivido ahí mi hermana mayor, después mi hermana menor, después yo. Eran muchas llaves: la de la puerta de calle, chata y grande como con dos aspas; la de la puerta del ascensor en el sexto piso, especial, dentada, de puerta blindada, que hacía mucho ruido y a veces se trababa; y por último la del palier, una trábex común. Cuando entramos, vi que había muebles viejos. Mi hermana mayor se fue a prender la ducha. Yo nunca había visto esos sillones verdes, esa mesa ratona con las patas arañadas, mordidas. De pronto me acordé: habíamos vendido el departamento hacía unos meses. Lo había comprado una señora con un rottweiler. Yo no vivía más ahí. Teníamos que irnos. No entendía cómo podía haberme olvidado de eso. Le dije a mi hermana que nos fuéramos. Mi otra hermana apareció en toalla, riéndose. Las dos se reían, me decían: “No seas cagón, no pasa nada”. Pero teníamos que irnos. En cualquier momento iba a llegar la señora. Yo la había visto el día de la escritura: de unos setenta años, petisa, con pelo corto teñido de naranja, ojos azules; era viuda y hablaba mucho de su perro. Vivía sola con él. Le dije a mi hermana que se vistiera. No podíamos quedarnos ni un segundo más. Me enojé con ellas. No me hacían caso. Entonces escuché ruidos en la puerta. La señora estaba llegando. Abrí la puerta del palier para explicarle. Ella trataba de abrir la puerta del ascensor que a veces se trababa. Espié por la mirilla. Quedé a oscuras en el palier. Escuché el gruñido. Ella se dio cuenta de que había alguien del otro lado, dentro de su casa. Le vi el miedo en la mirada. “¿Quién es?”, preguntó. Mis hermanas parecían ya no estar conmigo. Quise hablar, explicarle antes de que abriera la puerta, pero no podía, me salió de la garganta una especie de gruñido, quise gritar mi nombre y me salió un ladrido fuerte, monstruoso.
El arte de Pedro Mairal y la magia
por Gonzalo Garcés
en el ejército y lo separan de su familia. Juan Salvo sufre porque
lo reclutan en el ejército y lo separan de su familia. Ramón Paz,
el protagonista de El gran surubí, la novela de Pedro Mairal, debe
ser el primer recluta en la literatura argentina que no extraña a su
familia. Al revés: cuando los militares lo reclutan para trabajar en
un barco pesquero, Paz piensa que la cosa tiene al menos una ventaja.
Les anuncian que en el barco habrá sólo hombres. Paz (quizá sea el
momento de advertir que El gran surubí está escrito en sonetos)
piensa: “Están quedando atrás tus padeceres / estás entrando a
un mundo sin mujeres”. Paz está en trance de divorciarse. Y “la
monstrua quería sangre quería plata”. Piensa en matarse. Cuando
lo reclutan a la fuerza, Paz vive un tiempo en el barco, donde todos
padecen hambre y frío, fornican entre ellos y tratan de atrapar a un
surubí gigante. Al final, aferrado al surubí, Paz logra fugarse.
Termina por encontrar, como soñaba al principio, la muerte entre los
sauces. Todo pasa como en esas pesadillas donde, junto con el miedo,
hay otra emoción, algo triunfal, como si esas cosas terribles que
pasan hubieran estado anunciadas, y esa sensación de haber estado
antes ahí, ese destino previsto que se cumple, por algún motivo nos
revindicara. Me parece que en esto hay un truco de magia que fue
ejecutado unas pocas veces por artistas ilustres y que Mairal, como
buen mago, presenta de una manera tan personal que parece haberlo
inventado. El truco consiste en un juego con lo pequeño y con lo
grande. Con lo íntimo y con lo público. Con lo cotidiano y con la
alucinación. Borges, en “El Aleph”, cuenta cómo encontró, en
el sótano de la casa donde vivió una tilinga que nunca le hizo
caso, un punto en el que están concentradas todas las cosas del
universo, vistas desde todos los ángulos. Ve un astrolabio persa, ve
todos los espejos de la tierra y ninguno lo refleja, ve la reliquia
deliciosa de lo que atrozmente había sido Beatriz Viterbo (o era al
revés, no me acuerdo), ve muchas cositas adentro de otras cosas que
son simultáneas o incesantes (y abre a veces un paréntesis como
éste para variar el ritmo), ve adentro del Aleph a otro Aleph. Y
entonces siente algo curioso: siente “infinita veneración,
infinita lástima”. ¿Por qué veneración y lástima? Volvemos al
comienzo: ahí Borges mira fotos de Beatriz. Beatriz de perfil. De
frente. Es un inconsolable que busca todas las imágenes de su
tilinga, vista desde todos los ángulos. Ahí está el primer Aleph,
el Aleph íntimo. Es la trampa que tiende el cuento: nos quedamos con
esa emoción y cuando más tarde llega el Aleph alucinatorio, le
seguimos prestando la veneración y la lástima, aunque no nos demos
cuenta del porqué. Así procede Mairal. El viaje de Paz es su Aleph.
Puede ser que cada duelo contenga el germen de una revelación.
Estamos en la lona y algo nos dice que en el centro de ese dolor hay
un estado superior de la conciencia, un viaje hacia una verdad que no
es accesible para los sanos. Paz está destrozado por el divorcio y
se entretiene con un juego de varones solos. Podríamos proponer una
lectura en la que la parte “real” de la novela termina ahí: lo
que sigue, la vida entre hombres en el barco, el sexo entre
compañeros, el largo viaje hasta el centro de sus deseos, es la
amplificación, la alucinación, el Aleph. Pero pasa algo más. Y acá
el otro mago que asoma en el horizonte es Arlt.
lo que nuestro dolor necesitaba para aliviarse, pero la alucinación
no se limita a cumplir nuestros deseos; se desboca y trae elementos
extraños. Trae profecías sobre el país y los tiempos que vienen.
En Los siete locos, Erdosain es un humillado. Su mujer lo dejó por
otro. Alucina un encuentro con un hombre sin testículos, como él,
pero que es una versión mejorada: carismático, maquiavélico, con
planes para la humanidad. Su alucinación abre un espacio de
posibilidad y en ese espacio se cuela el fascismo. También El gran
surubí abre un espacio que la política viene a llenar: en la
alucinación de Paz cabe un país acosado por la escasez, por la
incompetencia, por el autoritarismo. Un país que puede parecerse, o
no, a la Argentina actual. No sé cómo se leerá El gran surubí
dentro de veinte años, pero es probable que cause bastante lástima
y una cuota considerable de veneración.
Salvatierra
Kilómetro 11
por P.M.
“Un micro embistió un caballo
a la altura del kilómetro 11“
en medio del chamamé
se les cruzó un tobiano
la ruta antes del alba sin estrellas
a ciento diez por hora
un caballo atrapado en el relámpago
los faros
los cuatrocientos kilos de potro distraído
matungo sofrenado
caballito de plomo
y el micro es un tren bala de acrílico de lata
potrillo al parabrisas
córdoba buenos aires
boleto treinta pesos
directo al corazón de la república
todo el confort video coche cama
embestir el caballo de los sueños
¿quién soñó ese caballo?
¿cuál de los pasajeros lo soñaba?
el sueño del caballo en primer plano
para las veinte treinta antes del corte
se atravesó al tranquito
ese pasado
patriótico cuadrúpedo
tobiano se estampó en el chamamé
se quedó en la canción
la radio para no entregarse al sueño
del kilómetro once
los animales sueltos
el micro una acordeón
y el tobiano en el aire
y el micro a la banquina
volcado sobre el pasto
el micro echado
pastando en el verdor
abollado desmayado
el chofer con la venda sobre el ojo
dice gracias a dios
no hubo víctimas que lamentar
sólo el tobiano santo
un poco más allá de la banquina
tirado entre los pastos contagiado
del infinito sueño del pasaje
(Publicado en la antología “Hotel Quequén“, editorial Sigamos Enamoradas, 2006.)
Entradas recientes
Archivos
- agosto 2016
- mayo 2016
- diciembre 2015
- octubre 2015
- octubre 2014
- septiembre 2014
- agosto 2014
- enero 2014
- diciembre 2013
- junio 2013
- marzo 2013
- enero 2013
- julio 2012
- junio 2012
- mayo 2012
- abril 2012
- marzo 2012
- abril 2011
- enero 2011
- noviembre 2010
- abril 2010
- febrero 2010
- enero 2010
- diciembre 2009
- noviembre 2009
- septiembre 2009
- julio 2009
- marzo 2009
- diciembre 2008
- noviembre 2008
- octubre 2008
- septiembre 2008
- agosto 2008
- julio 2008
- junio 2008
- mayo 2008
- abril 2008
- marzo 2008
- febrero 2008
- enero 2008
- diciembre 2007
- noviembre 2007
- octubre 2007
- septiembre 2007
- agosto 2007
- julio 2007
- junio 2007
- mayo 2007
- abril 2007
- marzo 2007
- febrero 2007
- enero 2007
- diciembre 2006
- noviembre 2006
- octubre 2006
- septiembre 2006
- julio 2006
- junio 2006
- mayo 2006
- abril 2006
- marzo 2006
- enero 2006
- diciembre 2005
- noviembre 2005
- octubre 2005
- septiembre 2005
- mayo 2005
- febrero 2005
- octubre 2004
Categorías
- agenda
- antologias
- bogota
- Capitulos On Line
- cine
- collages
- columnas
- cuentos
- desierto
- deutsch
- ediciones y traducciones de salvatierra
- El año del desierto
- El equilibrio
- El gran surubi
- english translations
- ensayos
- entrevistas
- escuelas
- fotos
- fotos de prensa
- francés
- futbol
- greek
- Hoy temprano
- impreso en argentina
- Italiano
- La uruguaya
- La uruguaya
- Nederlands
- novela
- Pedro Mairal
- poemas
- poesía
- polski
- portugués
- recensioni
- recomendados
- Reseñas de El gran surubí
- Sabrina Love
- salvatierra
- Thai
- Tigre como los pájaros
- turco
- Uncategorized
- Uruguay
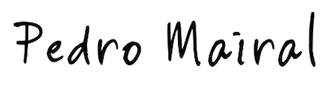






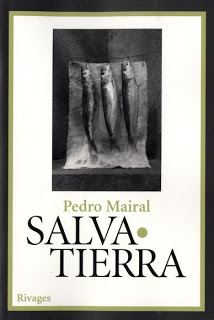
Comentarios recientes