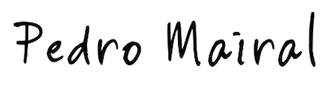La literatura después de la pantalla
por Pedro Mairal
Estamos viviendo -quién sabe hasta cuándo- dentro de la Era Televisiva. Cuando Colón pisó América en 1492, el mundo dejó de ser una tortuga sobre cuatro elefantes y pasó a tener forma de esfera. De la misma manera, cuando Neil Armstrong pisó la Luna en 1969, la tierra dejó de ser una esfera y pasó a ser un cubo, con forma de televisor. Millones de personas vieron por TV a los primeros astronautas caminar por la superficie lunar y en ese preciso instante comenzó todo este síndrome televisivo que hoy está en su momento de mayor expansión. La humanidad se quedó sentada en esa misma posición durante más de treinta años, y ahí sigue, desilusionada, con el control remoto en la mano y con la sensación de haberle encontrado el borde al universo.
La Generación Televisiva
Centrándome, ahora, en lo literario, podría plantear un par de preguntas: ¿cómo escribe una persona que tiene más horas vividas frente al televisor que frente a un libro? ¿Qué le hace la TV a los escritores? Voy a generalizar, a riesgo de equivocarme al convertir mis secuelas televisivas personales en aspectos compartidos por toda una generación.
El zapping borgeano
En su cuento tal vez más conocido, Borges (su personaje) encuentra, en el sótano de una casa de la calle Garay, un Aleph, una pequeña esfera brillante que contiene el universo. El infinito, la totalidad del espacio cósmico, puede verse en esa esfera, en simultáneo. Al transformar el Aleph en lenguaje, al recurrir a la enumeración caótica de imágenes, Borges se convierte, sin saberlo, en el precursor de la descripción de lo que es hacer zapping. Dice: “Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de América, vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide, vi un laberinto roto (era Londres)…” (es interesante recordar que Borges se estaba quedando ciego cuando escribió este cuento que puede ser leído como una elegía al sentido de la vista). Siempre me pareció que las enumeraciones de este cuento tienen algo del zapping que hacemos, ya entrada la madrugada, a la altura de los canales de documentales (“vi un cáncer en el pecho, (…) vi todas las hormigas que hay en la tierra, vi un astrolabio persa…”) Si hacemos el experimento de describir lo que vimos luego de unas horas de TV, tendremos como resultado una enumeración no muy borgeana en lo lírico pero sí en lo caótico. Hoy en día todos tenemos enchufado en nuestros hogares un Aleph de 24 pulgadas, un Aleph doméstico y catódico, que nos muestra el universo.
La literatura involuntaria
Un amigo médico me explicó que, cuando leemos, los movimientos oculares son voluntarios, en cambio, cuando miramos TV, los movimientos oculares son involuntarios. Al parecer, los mamíferos miramos involuntariamente hacia el movimiento, el ruido y el color. Sin duda, la TV se puede resumir en esas tres cosas.
La musa aspiradora
Esa propuesta tiene su riesgo. Es difícil hoy en día no ser fagocitado por la musa aspiradora de los medios audiovisuales. Digámoslo al modo de Martín Fierro: toda historia que camina va a parar al proyector. El cine y la TV todo se lo tragan con la convicción implacable de que una historia tiene un mayor grado de existencia cuando es imagen que cuando es palabra. Esto resulta inaceptable para un escritor, pero para la mayoría de la gente es así, porque es mucha más la gente que va al cine que la que lee.
La infección comenzó inmediatamente después de la guerra napoleónica. Y se extendió con paso de gigante. En cientos de años en todas las grandes ciudades durante ocho meses al año, y en las ciudades pequeñas durante cuatro, y en los pequeños centros durante dos o tres semanas, miles, decenas de miles, cientos de miles de italianos fueron a la ópera. Y vieron tiranos asesinados, amantes suicidas, bufones magnánimos, monjas multíparas y toda clase de estupideces puestas ante sus ojos, en un remolino de botas de cartón, pollos asados de escayola, prime donne con la cara ahumada y diablos que salían del suelo haciendo muecas horribles. Todo esto sintetizado, sin pasajes psicológicos, sin desarrollo, todo desnudo, crudo, brutal e irrefutable.
(David Gilmour, Vida de Giuseppe di Lampedusa, Siruela, Madird, 1994, págs 115,116.)
Un sueño sugerido
Personalmente, tengo el privilegio de haber sido fagocitado por la musa aspiradora del cine, el enorme privilegio de ser uno de esos autores disconformes con la adaptación cinematográfica de su novela. Me resulta imposible hablar con objetividad sobre ese tema, porque en segundos paso del humilde agradecimiento a la soberbia del autor que se siente traicionado. Pierdo el juicio, me burlo del cine diciendo que es un arte menor que tiene apenas 100 años de vida al lado de los 3000 años que tiene la literatura; digo que la literatura es al cine lo que el erotismo es a la pornografía; digo que la película de mi novela es la versión para analfabetos, etc, etc. Lo cierto es que a mi novela la leyeron alrededor de 40 mil personas, y la película la vieron 250 mil personas en cine, solo en la Argentina, sin contar el video y los otros países donde se exhibe actualmente. Imposible competir contra eso. No nos corresponde a los escritores competir contra los medios masivos. Ni el mismo Shakespeare podía competir en su época contra las luchas de osos que se hacían a pocas cuadras del teatro.
El cine presta pero no regala
Con todo lo que me pasó, no logro diferenciar dónde empieza lo literario y dónde lo cinematográfico. No logro ordenar todo este intercambio, esta fusión, entre la palabra y la imagen. Digamos que la idea básica para “Una noche con Sabrina Love” se me ocurrió mientras miraba por tv a una hermosa señorita sorteando viajes al Caribe. Recuerdo que en un momento pensé: cuánto mejor sería si sorteara una noche con ella. Es decir que la semilla inicial de la novela salió de la pantalla.
Rancho satelital
He visto en distintos países de Latinoamérica casas muy precarias, casa frágiles de adobe o de chapa, con una antena satelital amurada a su costado, como un parásito extraterrestre. Uno se pregunta ¿cómo se verá la televisión allí adentro?, ¿cómo es el zapping de esa gente?, ¿cómo se interpretará en esa pobreza la información que envía la televisión?, ¿qué sueños y deseos se vuelcan en ese nuevo mundo de la pantalla?, ¿qué gana y qué pierde esa gente? Eso es algo sobre lo que me interesa escribir. Me interesa dar cuenta de la invasión de los medios hasta en el rincón más desolado y perdido del mundo.
(Daniel) Se fue acercando a una luz. De lejos notó que era un televisor. Junto a una casilla improvisada a un costado de la ruta había un puesto de sandías, miel, huevos y queso de campo. Lo atendía una mujer vieja de rostro guaraní con un sombrero de paja, que miraba de costado el televisor, sentada bajo un toldo de arpilleras raídas. Daniel saludó.
-¿Gusta algo? -preguntó la vieja.
-No gracias, voy de paso.
Ambos volvieron la vista al televisor. Los cascarudos revoloteaban alrededor de la luz intermitente, se pegaban a la pantalla y caminaban sobre la cara de la conductora del programa de entretenimientos. (…) El color estaba demasiado fuerte. Daniel le dijo:
-¿No quiere sacarle un poco de color?
-¿El qué?
-El color -dijo Daniel y le acomodó la perilla hasta normalizar los colores.
-No -dijo la vieja-, póngalo como estaba que mi hijo capaz que se enoja. Yo no le sé los botones. Él me lo enciende de mañana y lo apaga de noche cuando me viene a buscar.
Daniel le volvió a subir los colores. Comprendió que la mujer lo prefería así, cuanto más saturada estuviera la imagen de color, más le gustaba.
-¿Y no cambia nunca de canal? -preguntó Daniel.
-No.
-¿Y no quiere que le enseñe?
-No -dijo la vieja-, así no más está bien.
Daniel se acordó de cuando miraba televisión con su abuela. Él cambiaba tan seguido de canal, que ella mezclaba los hilos narrativos de las distintas películas y tejía su propia historia que tenía la virtud de ser siempre feliz, porque cuando después de un rato de estar frente a la pantalla, aparecía una escena de risas o abrazos o declaraciones de amor, ella se levantaba y decía “Qué lindo como terminó”, dejándolo a Daniel perplejo, preguntándose cómo habría sido la historia que había armado su abuela.
Se despidió de la vieja y se internó de nuevo en esa oscuridad que parecía estar fuera del mundo.
(Una noche con Sabrina Love, página 46, Anagrama, Barcelona, 2001)
El hombre invisible
Un periodista me preguntó hace poco si con la adaptación de mi novela al cine se me había cumplido un sueño. Le dije que no, le dije que si mi sueño fuera ver mis historias llevadas al cine, me dedicaría a escribir guiones. No me creyó. A la gente le cuesta creer que uno prefiera las palabras, que uno prefiera la invisibilidad. Nunca me sentí más invisible que el día de la avant premiere del film basado en mi novela. Mis personajes se fueron corporizando, emanando de mis palabras a medida que yo me transparentaba. Sabrina Love (encarnada por la actriz Cecilia Roth) aparecía en los afiches de la calle, en la tapa de la nueva edición de mi libro, después daba notas en la entrada del cine y a mí nadie me saludaba, después aparecía gigante en la pantalla diciendo cosas que yo no le había hecho decir, saliéndose de mi historia, viviendo nuevas situaciones fuera de mi novela, porque ya no me necesitaba, vivía por su cuenta, y poco le faltaba para decir que había soñado una cosa ridícula, que había soñado que era el personaje de una novela de un autor ignoto, poco faltó para que dijera eso y yo terminara transparentándome en la butaca hasta desaparecer.